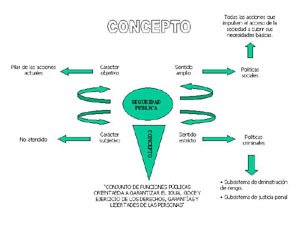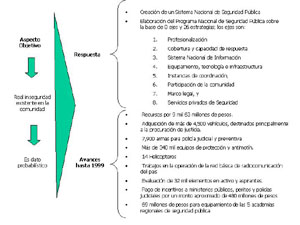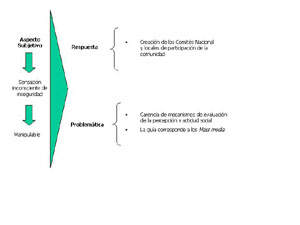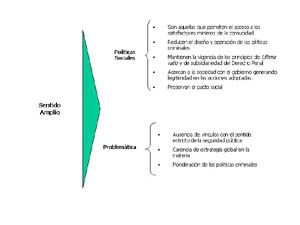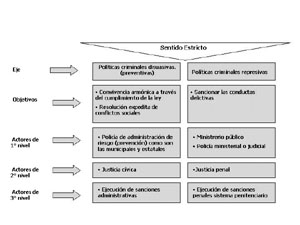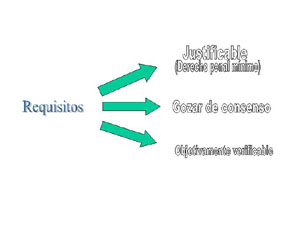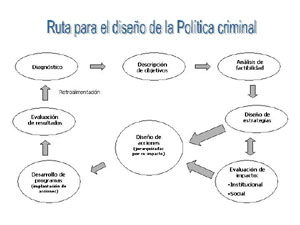| |
Introducción.
Los hechos delictivos, su combate, difusión y vivencia,
han hecho que el tema de la seguridad pública hoy en
día, tenga uno de los primeros lugares en la agenda
de gobierno.
En ese tenor, se ha hablado de la necesidad de diseñar
programas, acciones y estrategias para lograr dar seguridad
a la sociedad, se menciona la falta de una política
criminal seria, que permita alcanzar el anhelado triunfo para
la comunidad, de sentirse seguros en sus personas y bienes.
Sin embargo, el concepto de la seguridad pública se
ha visto reducido a la simple lucha del bien contra el mal,
policías contra ladrones, y bajo esta concepción,
la política criminal se entiende sólo como el
aumento de penas, incremento de policías, más
operativos, estigmatización de ciertos sectores sociales,
todo con el único fin de reducir el índice de
denuncias1.
Ante al situación, para poder hablar de política
criminal es necesario, primero, ubicarla en un concepto real
de seguridad pública, ya que sólo así
se puede entender el rol que juega en esta búsqueda
de seguridad, no hacerlo, permite dar continuidad a lo que
hasta ahora, ha mostrado su ineficacia.
Seguridad pública.
La seguridad pública pese a ser un tema de moda en
nuestro mundo contemporáneo, no es algo nuevo; es más,
el concepto es pilar en la construcción del Estado.
La seguridad no es una frase reducible al evento delictivo,
el término seguridad va ligado a una sensación,
a una percepción de certidumbre de mantener la vida,
la salud, la libertad entre muchos otros valores fundamentales
de la sociedad.
La construcción de seguridad, adquiere el matiz público
cuando el Estado asume el compromiso de otorgarla. Se debe
recordar que la conformación del estado moderno, se
da por la cesión de espacios de libertad de los hombres
que confían en la creación de ese ente superior
como lo adecuado para regular la vida en sociedad, preservando
los varones primordiales de su característica universal:
el ser humano.
Por tal razón, el término seguridad pública
no puede ser reducido a la confrontación de los hechos
delictivos, a su prevención o castigo. El generar un
concepto tan reducido aparta el ideal democrático de
edificación del Estado moderno, y se avanza en el sentido
del estado absoluto, donde el poder es el centro de las acciones
de gobierno y los soberanos (gobernados) los destinatarios,
sin que los postulados de protección de esos valores
fundamentales de la sociedad sean recogidos por el poder totalitario.2
Es en ese escenario donde la búsqueda del castigo y
de la prevención de los fenómenos antisociales
encuentra su razón de ser, y por tal, concentra el
término seguridad pública en el ideal de la
política criminal con sentido represivo, lo principal
es el resguardo del Estado; ya que él, es el que puede
contener los efectos de los hechos delictivos y en esos términos,
dar protección (seguridad) a la sociedad. En esta escena
es donde la seguridad pública se comprime a policías
y cárceles, el sentido de venganza social se agudiza
y el reclamo al Estado de los satisfactores sociales se pierde
en la penumbra de la lucha contra la delincuencia.
Si se toman en cuenta los postulados del Estado democrático
y de derecho, cuyo fin es el bienestar común a través
del respeto del principio de legalidad y considerando a la
seguridad en un amplio espectro, podemos generar un verdadero
concepto de seguridad pública, no limitado al fenómeno
delictivo.
Tal concepto lo encontramos definido por dos planos, que a
su vez se integra por un carácter objetivo y uno subjetivo
y dos sentidos, uno amplio que se define por políticas
sociales y uno estricto, conformado por políticas criminales
y dos subsistemas.
Esquematizando tenemos:
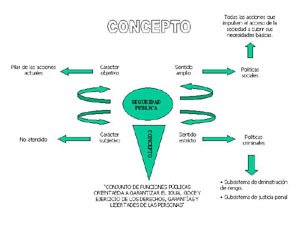
Siguiendo el esquema del concepto,
tenemos que el plano individual se integra de:
a) Un carácter objetivo, que podríamos definir
como la real inseguridad existente en la comunidad; y
b) Un carácter subjetivo, que es la sensación
inconsciente de inseguridad.
El centro del aspecto objetivo radica en su nivel de probabilidad,
esto significa la falta de certeza en la aparición
del evento que genera la inseguridad.
El hablar del aspecto objetivo nos lleva a la realidad física
y totalmente verificable por parte del sujeto que experimenta
la inseguridad. Esta situación ha llevado a conformar
al carácter objetivo como el pilar de las acciones
gubernamentales en la materia, ya que sólo a través
de hechos objetivos y tratando de exaltar los avances es como
se ha pretendido generar la certidumbre de seguridad en la
comunidad. A manera de ejemplo se muestra el siguiente cuadro3:
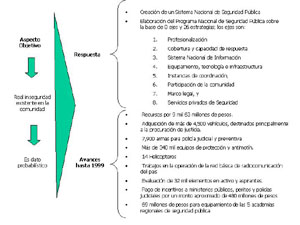
Como puede observarse, la respuesta
institucional se ha concentrado en hechos palpables que son
evaluados por números absolutos. Esto significa que
los avances se muestran a través de una operación
matemática comparativa muy simple, pero objetivamente
verificable, incremento y decremento de valores en lapsos
de tiempo, de tal forma que cuando hay más recursos,
equipo y elementos destinados a la seguridad pública,
la evaluación positiva se realiza por el mecanismo
de incremento; si antes existían poco más de
dos mil cuatrocientos millones de pesos (1997) y ahora son
doce millones de pesos (2000)4 significa
que hay avance y se es más eficaz.
Sin embargo, la respuesta institucional apuesta a la simple
objetividad; con ello, se cree que la sociedad al ver que
existen incrementos en los medios y descensos en los índices
delictivos debe asumir una postura favorable y brindar confianza
al Estado en su búsqueda de aquello que le dio origen:
La Seguridad de los gobernados.
Esta confianza social sólo se logra a través
de atender el aspecto subjetivo del concepto, sin embargo,
este punto es muy vulnerable y susceptible, ya que radica
en la psique de cada individuo. Es lo que genera la actitud
favorable o desfavorable de la persona ante determinados hechos.
La individualidad de percepción del ser humano es lo
que permite la transformación constante de la actitud
social ante eventos cotidianos, esta influencia ha correspondido
en últimas fechas a los medios masivos de comunicación
en la generación del espectáculo de la llamada
inseguridad pública. Mientras tanto, el Estado se ha
alejado del compromiso y del desarrollo de una política
para contrarrestar esta orientación de pánico
y buscar proponer modelos de evaluación más
reales y con tendencia a construir puentes de confianza entre
gobernados y gobierno.
La única solución adoptada ha sido la creación
de los comités nacional y locales de participación
de la comunidad. En su concepción es una estrategia
adecuada, sin embargo, se han caracterizado por mantener a
la sociedad fuera de la construcción de soluciones,
encasillando su participación a la presentación
de denuncias y quejas de las acciones gubernamentales actuales,
esto, aunado a la falta de mecanismos de evaluación
de la percepción y actitud social, generan el ambiente
propicio para mantener en estado de alerta a la sociedad y
facilitan la vulnerabilidad en la construcción de una
realidad orientada principalmente por los Mass media.
Lo anterior lo podemos resumir de la manera siguiente:
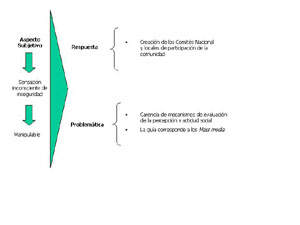
Una vez desglosado el plano individual
del concepto, es obligado mostrar el correspondiente al nivel
general, en inicio y dado su nivel de importancia, toca el
momento al sentido amplio.
Como se mostró en el esquema del concepto de seguridad
pública, el sentido amplio se encuentra integrado por
el diseño de políticas sociales, entendiendo
a éstas como todas aquellas que permiten el acceso
de la sociedad a los satisfactores de las necesidades básicas,
esta situación no implica el viejo modelo del estado
de bienestar. Lo que se busca es generar por parte del Estado
los mecanismos necesarios para que la población acceda
en términos de igualdad y conforme a sus propios capacidades,
a los medios idóneos para cubrir sus requerimientos
mínimos de seguridad, sin reducir a ésta, a
los eventos delictivos.
Un adecuado desarrollo de políticas sociales permitirá
elevar aspectos como la educación, el empleo, la salud,
entre otros factores que pueden ser elementos de aparición
de conductas antisociales. Esto implica atender la probabilidad
de su aparición desde antes que exista siquiera el
ambiente propio para su desarrollo, genera además el
vínculo necesario entre la política criminal
y las acciones sociales del Estado, para comenzar así
a trazar los puentes con el carácter subjetivo del
concepto, dando inicio a la tan alejada confianza de la sociedad
en las instituciones estatales.
Este primer nivel implica la creación de una estrategia
global en seguridad pública, desvirtuando el papel
actual de la justicia penal como solución a los conflictos
sociales. Si se atiende en su adecuado espacio el fenómeno
de la seguridad pública, podemos reducir el diseño
y aplicación de las políticas criminales, manteniendo
vigentes los principios rectores del derecho penal como el
de Ultima ratio y de subsidiariedad, buscando preservar el
pacto social que dio origen al Estado moderno.
Resumiendo lo anterior tenemos:
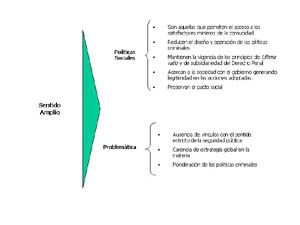
En un segundo nivel, ya propiamente
encontrado con el diseño de políticas criminales,
tenemos el sentido estricto de la seguridad pública,
que de manera necesaria debe encontrarse definido en la norma
fundamental de los gobernados; es decir, debe adecuarse a
los mismos para con ello permitir el desarrollo de un Estado
de derecho con plena observancia al sentido estricto de legalidad.5
En este nivel, la referencia al plano constitucional de las
definiciones del sistema de seguridad pública, permite
que las leyes secundarias que se encargan de desglosarlo y
hacerlo operable cuenten con la validez y eficacia requeridas
en un Estado social, democrático y de derecho.
Este sistema de seguridad pública rompe con la visión
lineal que a la fecha se tiene y que gira en torno de los
probables responsables de cometer una conducta típica
y su sentencia como fin último, que incluso, ve en
los transgresores de los ordenamientos administrativos a un
posible delincuente a futuro.
La ruptura con la vieja concepción globalizada de la
seguridad pública parte de concebir a ésta como
integrada por dos subsistemas, los cuales presentan diferencias
que permiten una mejor comprensión de sus ámbitos
de competencia y los fines a alcanzar, esquematizando lo anterior
tenemos:
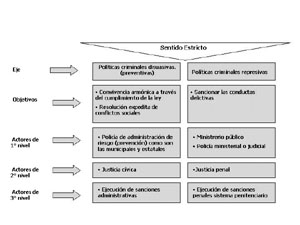
Como se aprecia, existe una delimitación
clara de cada subsistema, que permite ubicar a cada uno de
los actores en su ámbito de competencia. Lo que no
implica que no exista una correlación entre subsistemas
o actores, pero sin que ella se asuma como sobreposición
de alguno sobre el otro.
En inicio, se debe observar que el subsistema de administración
de riesgo adopta una conceptualización distinta en
lugar del viejo concepto de la prevención; ello, debido
a que en términos empíricos hablar de prevención
resulta inmedible y por tanto poco sustentable, ya que un
hecho delictivo en realidad no puede tenerse certeza de que
va a ser cometido o no. El realizar mayores patrullajes o
actos similares en una zona determinada, no le deriva el concepto
de prevención, ya que no es empíricamente demostrable
el evitar un hecho que no se lleva a cabo y en cambio, si
se está administrando el riesgo de que ocurra, siendo
más coherente decir que se llevan a cabo acciones para
administrar (reducir) los riesgos, sin tener que entrar al
plano de la sustentación empírica sobre bases
poco sólidas en el campo de la refutación.
Asumiendo la nueva categoría conceptual para el primer
subsistema, tenemos que el mismo se integra por políticas
criminales disuasivas; esto es, aquellas que tienden a informar
a la sociedad acerca del sentido de las normas, transparentan
la actuación de las instituciones y conciben esquemas
ágiles de solución de los conflictos sociales
sobre la base de procedimientos administrativos y para aquellos
hechos que no lesionan bienes jurídicos primordiales
para la sociedad; siendo en este plano donde la policía
de administración de riesgo y la justicia cívica
encuentran su verdadera razón de ser, ya que la policía
será el garante del cumplimiento de las normas que
buscan formas de conciliación de intereses sustentados
en la ley de justicia cívica aplicada por jueces de
ese nivel.
En el plano punitivo, tenemos al subsistema de justicia penal,
el cual se estructura sobre políticas criminales represivas
sin que se vulneren los derechos fundamentales de las víctimas
y de los probables delincuentes; esto es, esquemas que buscan
la aplicación de la ley, soportados en investigaciones
serias y tecnificadas para la comprobación de la conducta
típica, antijurídica y culpable, condenando
a los responsables a penas adecuadas al grado de lesividad
del bien jurídico y su responsabilidad, compurgando
(en su caso) éstas en establecimientos adecuados para
tal fin y no en sitios que agraven la aflicción de
la sanción.
|
|
El subsistema en cuestión,
inicia formalmente con la procuración de justicia (procuradurías
de justicia), que en nuestro país enfrenta el difícil
reto de dar respuesta adecuada al reclamo de la sociedad de
someter a los sujetos que la agravian, a un proceso penal
que determine su responsabilidad y por ende de encontrar los
elementos probatorios objetivos que determinen ésta,
posibilitando la sanción adecuada al nivel de reprochabilidad
social por la conducta cometida.
Política criminal
La política criminal se encuentra en el sentido estricto
del concepto de seguridad pública, su importancia radica
en ser la guía para el diseño de las estrategias
y acciones que se plasman en programas concretos para solucionar
la demanda de seguridad en su vertiente estricta6.
Se debe considerar que la política criminal se conforma
de cuatro caracteres:

El carácter social es
el más importante, ya que si tomamos en cuenta que
los actos de gobierno se desarrollan en una sociedad, y que
la misma contiene una gran diversidad de sujetos, pensamientos,
formas y conductas; resulta comprensible que cualquier ciencia
que pretenda incidir en el complejo social, necesita estudiar,
analizar, entender el entorno donde va a actuar, este conocimiento
que Foucault llamó: Política del detalle7,
es imprescindible en el adecuado diseño de una política
pública, y mucho más en aquella actividad que
busca proporcionar seguridad a la comunidad.
Debido a esa amplitud que conforma el espacio social, la política
criminal necesita cubrir su conocimiento con el carácter
multi e interdisciplinario; esto significa, que no se puede
en el diseño de esta actividad pública, atender
a una sola ciencia o campo del conocimiento; actualmente,
se ha caído en el error, de considerar al derecho penal
como el ingrediente único de la receta para construir
política criminal. Sin embargo, para lograr entender
la complejidad de la sociedad en donde se va actuar, es necesario
utilizar los conocimientos de muchas ciencias (multidisciplina),
y entrelazarlos (interdisciplina), para poder lograr un mayor
acercamiento a la realidad del entorno, que sirva de base
para el adecuado diseño de la política pública
en la vertiente estricta de la seguridad pública.
El carácter preventivo (administración de riesgo)
surge de la consideración del verdadero sentido del
derecho penal: Su simbolismo8, que precisamente
dota de contenido a principios rectores de la materia punitiva
como: ultima ratio, subsidiariedad y de la consideración
de las consecuencias, entre otros. Esto es relevante, porque
define y ubica al derecho punitivo en su contexto real, dejando
a la prevención como el elemento inicial para resolver
los conflictos sociales, hecho que permite vincular al sentido
estricto de la seguridad pública con el amplio; esto
es, la interrelación entre políticas sociales
y criminales, para dar seguridad a los gobernados.
Por último, el carácter legislativo de la política
criminal, implica el nivel de ayuda para la función
legislativa que el conocimiento que se extrae en su diseño
(a través de sus caracteres social, multi e interdisciplinario)
puede brindar, además del sustento que toda política
pública llega a necesitar en su implantación,
a través de la creación de normas que proporcionen
la base necesaria para el desarrollo de la política
criminal.
El cubrir los caracteres señalados, permitirá
diseñar una política criminal más acorde
a las necesidades sociales, desarrollando una planeación
real en lapsos de tiempo previamente definidos (corto, mediano
y largo), dejando atrás las actuales tendencias de
actuación regidas por la emergencia en la búsqueda
de mostrar eficiencia (más no eficacia) en los resultados.
La política criminal en su instrumentación (como
política pública), debe cubrir tres requisitos:
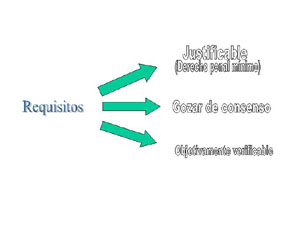
Si la política criminal
se genera en los parámetros de un Estado democrático
y de derecho, resulta obvio que la justificación de
su instrumentación debe ser en los términos
de un derecho penal mínimo o garantista; su contrario,
es considerar que el derecho punitivo es la razón inicial
de respuesta y solución a los conflictos sociales.
Intentar justificar la implantación de la política
criminal sobre la exaltación de la respuesta penal,
implica sustentar la política pública en materia
de seguridad, en el principio de oportunidad, en detrimento
del principio de legalidad, situación que responde
a la emergencia y el espectáculo, viciando los sentidos
de igualdad y justicia, dando paso a su metamorfosis hacia
la venganza.
En la generación de consensos, la política criminal
debe ser tan sencilla en su explicación y transparente,
de manera tal, que permita el análisis y discusión
por parte de las instituciones de gobierno involucradas y
la sociedad a quien va dirigida. La intención no es
otra que la apertura de espacios necesarios para sumar voluntades,
que hagan totalmente viable la instrumentación de dicha
política. Sólo si se logra el consenso de las
partes (Instituciones-Sociedad), basado en la confianza del
diseño, propuesta, estrategias, acciones y programas,
se podrá transitar hacia las soluciones de fondo en
materia de seguridad pública, lo contrario, ya lo conocemos
y lo estamos viviendo.
Cuando se hace mención al requisito de ser objetivamente
verificable, se refiere a la medición de los resultados
que la política criminal genera en la implantación
de sus programas. Esto es, que pueda demostrarse lo que se
pretende, con un nivel de refutación muy bajo o nulo.
Sobre la base de los objetivos que se plantean y que deben
ser de conocimiento público, los resultados que se
obtienen deben ser tan claros que permitan a todo el conjunto
social, evaluar el alcance de la política pública.
La intención es revertir la actual tendencia a la autocalificación
gubernamental sin ningún sustento real (previamente
conocido); el decir que el aumento de unidades, armas, elementos
o la reducción del número de denuncias, son
las pruebas de los resultados favorables, es dar validez al
espectáculo que en nuestra actualidad alimenta las
campañas políticas, llenas de demagogia y carentes
de planeación y propuesta para la solución de
los problemas reales que la sociedad padece.
La aceptación o rechazo de los resultados que presentan
las instituciones de gobierno responsables de la seguridad
pública, debe ser por parte de la sociedad, a través
de dos mecanismos:
a) Directos: Encuestas de opinión y actitud.
b) Indirectos: Por el poder legislativo, en uso de su representación
social.
Esta calificación de resultados, deberá ser
guía en los procesos electorales, sólo que para
llegar a este nivel, se necesita intensificar el acceso a
la información y el conocimiento. La sociedad informada
y con un mínimo conocimiento de las materias que intervienen
en la seguridad pública, podrá exigir un adecuado
diseño de política criminal, que postule la
eficacia en la solución de los problemas de fondo.
Una vez descritos los caracteres y requisitos que la política
criminal debe cubrir, es el turno para señalar la ruta
que debe seguirse en su diseño.
Esquematizando, tenemos:
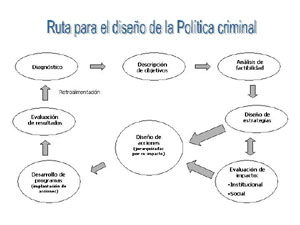
El diseño de la política
criminal debe partir de un diagnóstico profundo y no
visto sólo desde una sola óptica, como el derecho
penal, la interacción de diversas disciplinas en la
elaboración del diagnóstico, permitirá
conocer mejor la realidad y buscar alternativas de solución
sobre esa base. Debemos recordar que el conocimiento posibilita
conjugar esfuerzos hacia el logro de un objetivo perfectamente
definido, lo demás, son sólo acciones que surgen
por la necesidad del momento, pero que no inciden en la construcción
real de las soluciones.
En la elaboración del diagnóstico, se debe ser
veraz, no debe ocultarse información por el temor a
ser calificado de manera negativa, pero tampoco, debe generarse
una exaltación de acciones o logros fuera de su verdadera
esencia. La intención de todo diagnóstico, no
debe ser la reprobación o aceptación de las
acciones o estrategias; el sentido que orienta este trabajo,
es el conocimiento para la generación de una adecuada
política pública.
Una vez que se tiene un diagnóstico profesional, se
escribe la gran carta a Santa Claus, esto significa, la redacción
de todos los objetivos que se pudieran plantear sobre la base
del diagnóstico, con el fin de solucionar los problemas
que han surgido de esta labor.
Pero como toda petición de Navidad, no todo es posible;
por ello, la siguiente fase en la ruta del diseño de
la política criminal es realizar un análisis
de factibilidad, lo que implica reducir la lista de objetivos,
a lo verdaderamente probable de alcanzar. No se desechan los
demás objetivos, sino que se reservan a la generación
de condiciones que hagan factible su propuesta y logro.
De manera posterior a esta etapa, se da paso a dos fases que
deben desarrollarse en paralelo: El diseño de estrategias
y la evaluación de impacto. La primera, es el marco
conceptual de donde emanarán las acciones para el logro
de los objetivos; la segunda, se refiere al nivel de impacto
que estas estrategias correspondientes a los objetivos ya
establecidos, generará en el entorno donde se va a
aplicar. Los sectores de evaluación de impacto deben
ser: Institucionales y ciudadanos, esto permite construir
los diferentes escenarios en que pueden desarrollarse las
diversas estrategias, con lo que se obtiene un cálculo
de resistencias y condiciones favorables, que permiten minimizar
los riesgos y sustentar la factibilidad de los objetivos.
No debe confundirse la fase de evaluación de impacto,
con la medición de popularidad que una determinada
estrategia podría generar; el hacer lo anterior, corrompe
el diseño de la política criminal, poniendo
en primer lugar el ideal de plusvalía política,
olvidando la solución real al problema de inseguridad.
Con las estrategias definidas y la evaluación de impacto
realizada, se elabora el diseño de las acciones; las
cuales son las formas concretas que permiten alcanzar los
objetivos. Estas acciones deben ser jerarquizadas por el nivel
de impacto que pueden tener, y conforme a las necesidades
detectadas en el diagnóstico.
Las acciones se materializan a través del desarrollo
de los programas; que es la fase donde se implantan las acciones,
estableciendo las formas en que deben llevarse a cabo, los
responsables, los plazos y el objetivo que se espera alcanzar.
De los resultados que arrojan los programas, se instrumenta
una fase de evaluación; lo que permite medir los alcances
de las acciones, sobre la base de los objetivos previamente
establecidos, situación que retroalimenta el diagnóstico,
para dar inicio a un nuevo diseño de política
criminal más depurado.
Es en la fase de evaluación de resultados donde se
logra medir la eficacia de la política instrumentada,
la calificación de ésta, podrá ser nula,
si no se alcanzaron los objetivos; media, si se logró
el objetivo parcialmente; y amplia, si se cubrió toda
la expectativa de los objetivos. Es con el indicador de eficacia
que se ve la necesidad de retroalimentar el diagnóstico
para impulsar, redefinir o corregir objetivos, estrategias,
acciones o programas.
La evaluación se debe llevar a cabo a través
de la creación e instrumentación de un sistema
de evaluación, seguimiento y control; que contenga,
por lo menos, los siguientes elementos:
a) Institucionales: Se integran por indicadores de gestión
(eficacia) de la actividad gubernamental y de corrupción;
b) Índice de denuncias: el número de denuncias
que se reciben por las instituciones responsables de la seguridad;
c) Ciudadanos: Análisis de opinión y actitud
de la comunidad, respecto a la seguridad;
d) Cifra obscura: Número de hechos antisociales no
denunciados, así como sus motivos; y
e) Legislativo: Evaluación realizada por el Congreso.
Los períodos de evaluación deberán ser
continuos para lograr el seguimiento y control de la política
pública; en este nivel, se detectan posibles debilidades
y fortalezas. Se debe recordar que la eficacia se mide hasta
el final, -con los resultados de los programas-. La utilización
conjunta del sistema de evaluación, seguimiento y control,
con el alcance de los objetivos, da certidumbre y coherencia
a ala actividad gubernamental en materia de seguridad pública.
Un ejemplo mínimo del beneficio que puede aportar la
utilización del sistema aludido, lo es la actual forma
de mostrar resultados; hoy, se utiliza el incremento o decremento
del índice de denuncias, sólo que éste,
sin el apoyo de la medición de la cifra obscura y los
elementos ciudadanos (análisis de opinión y
actitud), sólo muestra niveles de confianza o desconfianza
ciudadana, ya que si se considera que un amplio margen de
delitos cometidos no se denuncia, las cifras del indicador
de denuncias recibidas disminuyen, debido a la desconfianza
que se tiene y que inhibe la denuncia.
Para lograr dar validez al índice de denuncias, se
debe bajar a su mínima expresión la cifra obscura
y además, los resultados de las encuestas de opinión
y actitud social, deberán ser favorables.
Infortunadamente, el diseño actual de la política
criminal carece de las fases señaladas anteriormente.
Lo "normal", es diseñar acciones sin un diagnóstico
previo, éstas, no se instrumentan en programas definidos,
sino que se deja al "buen criterio" de las personas
que las llevarán a cabo.
Se da el caso en que se describen muchos objetivos, sin que
se realice un examen de factibilidad de los mismos, lo que
representa actuar sin saber de antemano, las posibilidades
de éxito o fracaso.
El impacto se mide por indicadores de plusvalía política,
tal y como si se tratara de un programa de radio o televisión,
que a través del rating se mantiene o sale del aire.
La ausencia de información y trasparencia son los factores
principales que inhiben un adecuado diseño de política
criminal, ya que es más fácil presentar incrementos
en el número de operativos, armas, equipo, elementos
y decrementos en el número de denuncias, como forma
de autoevaluarse favorablemente.
Las posibilidades de comenzar a construir soluciones de fondo,
basadas en un real diseño de política criminal
se encuentran presentes, lo que falta es ver la voluntad de
gobierno para llevarlas a cabo, la voluntad y decisión
de la sociedad para exigirlas. La democracia no se construye
sólo con el sufragio, la pregunta que tal vez motivó
el cambio del 2 de julio del año pasado, puede emplearse
ahora para el tema de la seguridad pública: ¿Continuar
con lo conocido, o arriesgar con lo nuevo?
|
|